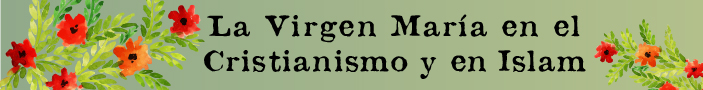Originally posted 2019-12-11 01:05:30.
El nombre de Myser de Nicolás ha pasado a la historia, especialmente recogido por los historiadores de la Iglesia, porque cada vez que Arrio hablaba, Myser se tapaba los oídos.

El Concilio estaba formado en su mayor parte por obispos que mantenían su fe de forma sincera y ardiente, pero sin demasiado conocimiento intelectual de las bases que utilizaban como fundamento.
Así pues, el Concilio estaba formado en su mayor parte por obispos que mantenían su fe de forma sincera y ardiente, pero sin demasiado conocimiento intelectual de las bases que utilizaban como fundamento. De repente, estos hombres se encontraron frente a los representantes más sutiles de la filosofía griega de la época. Su forma de expresión era tal, que estos obispos, sinceros pero sencillos, apenas podían entender lo que se estaba diciendo. Incapaces de explicar racionalmente su conocimiento o de discutir con sus oponentes, la única posibilidad que tenían era aferrarse a sus creencias en silencio o asentir ante cualquier decisión del Emperador.
Los delegados llegaron a Nicea unos días antes del inicio del Concilio. Se reunían en pequeños grupos en los que los temas más candentes se discutían con ardor y emoción. En estas reuniones, que tenían lugar en el gimnasio o en algún espacio al aire libre, los filósofos griegos lanzaban con precisión sus dardos llenos de argumentos o con ansias de provocar el ridículo, causando así no poca confusión entre los delegados presentes.
Por fin llegó el día señalado y los invitados se reunieron para la ceremonia de inauguración del Concilio de Nicea, que iba a ser presidida por el Emperador en persona. El recinto preparado para celebrar las reuniones era un salón del palacio largo y rectangular. En el centro de la habitación se habían colocado copias de todos los Evangelios conocidos, que entonces eran cerca de trescientos. Todas las miradas se dirigían al trono imperial, de madera tallada y chapado en oro. El trono estaba colocado en un extremo del salón entre dos filas de asientos colocados frente a frente.
El profundo silencio se rompió con los sonidos lejanos de la procesión que se acercaba a palacio. Al poco rato, los dignatarios de la corte fueron entrando uno tras otro. En un momento dado, una señal procedente del exterior anunció que el Emperador estaba a punto de llegar. La totalidad de los presentes se puso en pie y, por primera vez para muchos de ellos, posaron sus asombradas miradas en el Emperador Romano, Constantino, el Augusto, el Grande.
Su gran estatura, su cuerpo bien proporcionado, la anchura de los hombros y la elegancia de sus rasgos estaban en total armonía con lo elevado de su posición. Su expresión era tal, que muchos de los presentes lo tomaron como una manifestación de Apolo, el dios sol romano. Muchos de los obispos estaban impresionados por la deslumbrante, aunque bárbara, suntuosidad de sus vestiduras. La larga cabellera estaba coronada con una diadema imperial cuajada de perlas. El manto escarlata resplandecía con piedras preciosas y bordados de oro. Calzaba con zapatos de color escarlata, privilegio exclusivo del Emperador ¡que ahora siguen utilizando los Papas!
Osio y Eusebius se sentaron a ambos lados del Emperador. Eusebius dio comienzo a la ceremonia con un discurso dirigido al Emperador. Este contestó con una corta alocución en latín que fue traducida al griego, lengua que pocos entendían, incluido el Emperador, cuyo conocimiento del griego era más bien escaso. Una vez iniciada la reunión, se abrieron de par en par las compuertas de la controversia. Con un griego entrecortado, Constantino concentraba la energía de su discurso en un solo punto: conseguir una decisión unánime. Informó a los presentes que había quemado todas las peticiones que había recibido días antes procedentes de los diferentes partidos. Les aseguró que al no haberlas leído, su mente estaba abierta a cualquier postura sin mostrar predisposición hacia un grupo u otro.
El representante de la Iglesia Paulina quería poner tres “partes” de Dios en el Trono Divino pero en las Escrituras sólo podía encontrar suficientes argumentos para dos. A pesar de ello, la tercera “parte” de Dios, esto es el “Espíritu Santo”, fue proclamada la tercera persona de la “Trinidad“, aunque no se esgrimió razón alguna que apoyara esta innovación. Por otro lado, los discípulos de Luciano estaban seguros del terreno que pisaban y obligaron a los Trinitarios a cambiar, de una posición intolerable, a otra aún peor que la anterior.
 Arabic
Arabic English
English Spanish
Spanish Russian
Russian korean
korean